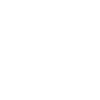11
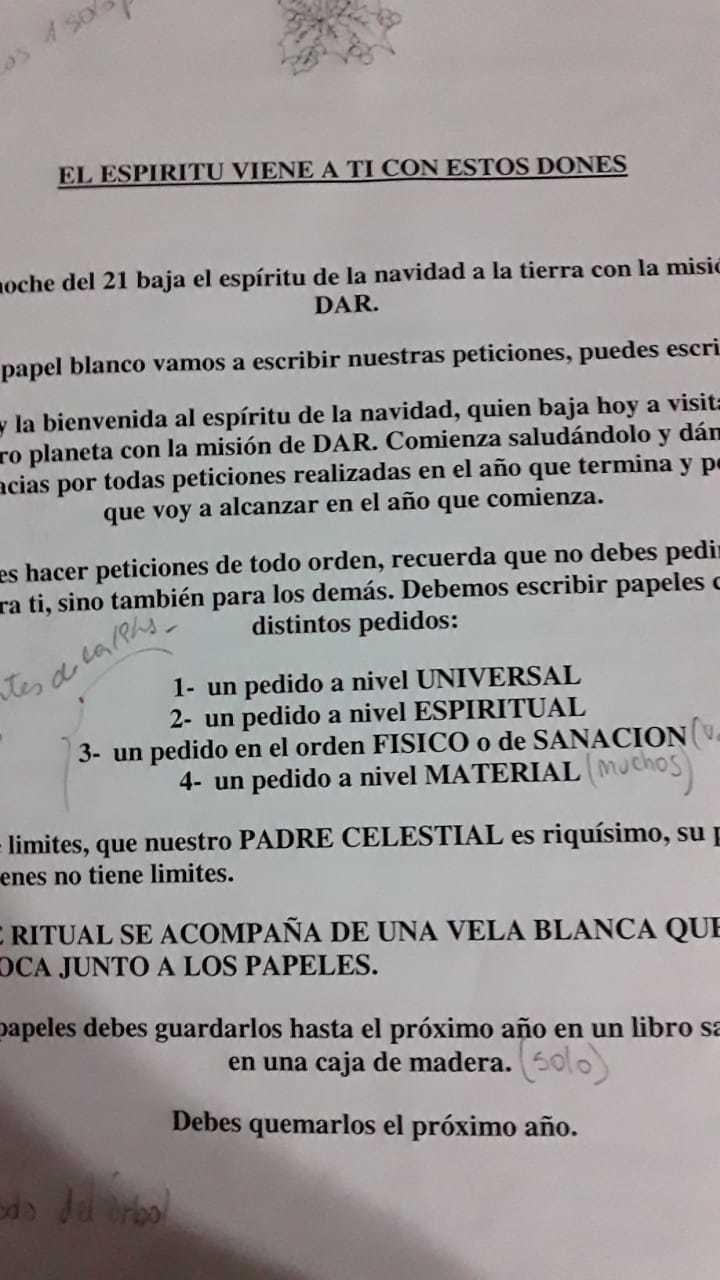
Consigna día 11: Katya Adaui
Desde que tengo uso de razón que en casa las cosas se solucionan más que nada dejando vasos de agua para que hagan burbujas. O limpiando los ambientes con sahumerio y palo santo. Y alguna que otra vez regalándonos rudas entre los vecinos y amigos de la familia. Pero de todas, la que más me gusta es la lista de deseos de fin de año. Aparentemente, el día veintiuno de diciembre todos los años baja a la Tierra un espíritu, como si viniera a escucharnos, a que le contemos nuestros problemas. Entonces lo que se hace ese día es escribir una carta empezando por agradecer todo lo bueno que te pasó en el año, para luego enumerar una lista de deseos. Esa era una de las partes más divertidas. Como era algo que hacíamos todos los años, teníamos guardada siempre la carta del año anterior. Era interesante porque leías lo que tu yo de hace un año deseaba que te sucediera a lo largo del año que estás por terminar. Si alguno no se cumplía, lo podías volver a poner en tu lista de deseos del año corriente. Generalmente esos eran los deseos como “la paz del mundo”, “que no muera más gente de pobreza”, “que no haya guerras este año”... Y entonces terminabas la lista siempre como con quince deseos más de los que imaginabas. Pero lo realmente divertido, lo más divertido de todo, es que a la carta del año pasado la tenías que quemar ese mismo día en la tierra hasta volverla cenizas. Luego, agarrabas un vaso con agua y arrojabas el agua tres veces en chorritos que formen una cruz sobre los restos de la carta. Recuerdo cuando era chico cómo ansiaba el único momento en el año que mi mamá me daba un encendedor para prender fuego algo hasta consumirse.
Este año había muchas cosas que quería quemar. Y muy pocas que agradecer. Cuando llegó el veintiuno todo estaba bastante raro ya. Los vasos parecían todos de soda. Hacía ya algunos años que mis hermanos mayores no querían participar. El año pasado fue el primero en que lo hicimos solo mi mamá y yo. Ella les había estado insistiendo para que participen este año. Y tal vez lo hubieran hecho. Pero lo cierto es que este veintiuno de diciembre mi mamá no mencionó el tema en todo el día. Casi no salía de su pieza. Yo tenía mi lista de deseos preparada, pero no pensaba hacerlo solo. Fui a la pieza de mis hermanos y los convencí de que escriban los suyos, que era por mamá, que eso le haría mejor. A regañadientes me hicieron caso y fuimos a golpearle la puerta de la habitación. Como no nos respondía nos preocupamos y volvimos a insistir. Mi mamá nos respondió algo que entendimos que significaba que pasáramos. Entonces lo hicimos y la encontramos en la cama en un ambiente completamente lúgubre. Su pelo era un desastre, estaba metida en la cama con ropa de ayer y no había una sola luz prendida. Así fue que levanté la persiana para que pudiéramos vernos. Mis hermanos estaban refunfuñando y mi mamá parecía como dormida, apenas contestaba. Le dije que habíamos escrito nuestros deseos y que la estábamos esperando para quemar los del año pasado. Ella primero hizo silencio, pero luego lagrimeó un poco para decirnos que no iba a participar este año, que lo hiciéramos nosotros. No bastó más que un segundo como para que mis hermanos tiren sus cartas por el aire y vayan a hacer su vida como si nada de esto fuera la nuestra. Yo no lo pude evitar y me puse a llorar desconsoladamente, apretando la carta contra mi pecho. Nadie lo sabía, pero varios de mis deseos, de los que estaban ahí escritos, acababan de derrumbarse enfrente mío. La carta no llevaba siquiera un día y pensé que nada de eso tenía algún sentido si ya sabía que no iban a suceder. Mi mamá vino a abrazarme, o sentí. Y también se acercaron luego algunas palmadas tímidas de mis hermanos. Yo estaba oculto en mi pecho por mis brazos con la carta toda arrugada y mojada. Creo que algún vaso se habrá derramado o algo. Pero fue cosa de unos abrazos y besos, algún pañuelo y ya estábamos los cuatro en el jardín, como cuando antes. Cada uno tenía en su mano derecha la carta de los deseos de este año, la que íbamos a guardar, y en la otra la del año pasado. Empezó mi mamá y siguieron mis hermano hasta llegar a mí. Cuando me pasan el encendedor, como siempre, se me hacía lío con las dos manos ocupadas hasta que me pude acomodar. Estaba por encender la carta del año pasado, pero me quedé mirándola por un instante. Y decidí prender las dos. Mi mamá creo que un poco se asustó, mis hermanos no lo entendían. Arrojé las dos cartas envueltas en llamas a la tierra para que terminen de consumirse. Le devolví el encendedor a mi mamá y para mi sorpresa ella prendió también la carta que acababa de escribir. Los miró a mis hermanos y en segundos estábamos todos viendo arder las ocho cartas, las que tenían los deseos de nuestro pasado y las que tenían los de nuestro futuro. Luego, las sepultamos en chorros de agua que, con el calor de diciembre, terminaron en una especie de carnaval carioca improvisado. Nunca lo hablamos, pero creo que cada uno tenía sus razones para poner fin a este ritual, y hacerlo de esta manera. Realmente estaba quemando con todo eso una parte de mi vida, de las que más me gustaba. Pero a la vez había una sensación de alivio indescriptible donde los deseos ya no iban a quedar nunca más en las cartas ni su cumplimiento a la discreción de los espíritus.