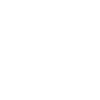El mar desde abajo

Consigna día 2: Joca Reiners Terron
El mar desde abajo
A los chicos al final se les complicó. Le pidieron disculpas, le dijeron “que el otro finde largo seguro, que están con mucho laburo”. Y en ese intercambio fugaz de mensajes, Héctor no atinó a contarles que se había separado de Virginia, eso pensaba hacerlo allá en Lobos. Entonces sucedió que ninguno, ni Virginia ni sus hijos supieron que él pasaría el resto del fin de semana solo en la quinta. Y probablemente nadie más tampoco. Le daba un poco de miedo aburrirse sin nadie más. Héctor no podía recordar cuándo fue la última vez que pasó tanto tiempo solo. Sin embargo, una parte de él sentía que era necesario. Estaría apartado, lejos de la ciudad. Vería las estrellas.
Entonces decidió ir de todos modos y lo primero que hizo fue descalzarse. Llegó para el atardecer y lo vió dibujarse contra la pileta con una botella de cabernet. Por un momento, Héctor logró fijar la mirada. Dejó de pensar en todas las cosas en las que venía pensando y se concentró solamente en esa bola carmesí que se hundía en el horizonte. Y eso, solamente eso. De pronto, todo pareció suceder notablemente más lento. Todo ese tiempo que siempre se le escurría sin que pudiera hacer nada al respecto de repente estaba al fin ahí: casi mirándolo de frente, como si le dijera: “y ahora, ¿qué vas a hacer?”. Y entonces, él hizo un arroz con mejillones: queso, pan y más vino.
La noche le pesaba, casi no corría brisa. Prende el último del paquete y cierra los ojos para comprobar que no se escucha más que los grillos. Se saca la camiseta para que no se le termine de empapar con el sudor. En la radio algo sonaba. Se acerca a la pileta, el agua se veía tan refrescante... Apura el cigarrillo y se hunde poco a poco. Estaba mucho más fría de lo que parecía a primer dedo. Pero así y todo, se las ingenia para nadar de espaldas, de lado a lado. Miraba las estrellas intentando nuevamente no pensar en nada. Era difícil con tanto problema… lo de Virginia, el negocio, lo del banco... Pero por un momento vuelve a conseguirlo. Se quedó flotando en medio de la pileta con los ojos cerrados. Sentía la brisa cada tanto llevarse alguna idea con ella.
Pero de a poco sintió crecer ese ardor en el estómago otra vez. Inhaló profundo e intentó olvidarse de todo. Pero el ardor persistía y empezó a costarle respirar. Una puntada en el pecho cambió el rumbo de todo de pronto. Le faltaba el aire. Quería llevarse la mano al corazón pero no podía mover los brazos. No podía respirar incluso con la cabeza fuera del agua. Y poco a poco se sintió hundir. El agua le entraba por la boca y la nariz. Apenas podía patalear. El ardor del estómago se confundió con una contracción en su pecho que se hundía como un cuchillo. No sabía cómo, pero estaba transpirando. Las estrellas se nublaron de golpe y con ellas todos sus pensamientos. Entonces, de pronto, se encontraba nuevamente con Angélica desayunando solos los dos en el comedor. Los chicos todavía eran chicos y dormían, era sábado. Ella estaba con el viejo deshabille. Todavía despeinados y medio dormidos reían entre mates. Y de nuevo había tiempo, de sobra parecía entonces. O ahora. Lo único de lo que podía estar completamente seguro era de que las olas crecían y amenazaban con entrar por las ventanas de la cocina. Entonces la mira: sus ojos todavía brillaban al verlo. Cuánto tiempo que había. El agua empezaba a entrar de a gotas. Ella no lo notaba, pero se vertían desde las orillas de la ventana. Le pasa un mate, parece que uno de los chicos se despertó. Ella se quiere levantar, pero él la toma de la mano, se sonríen y ella vuelve a sentarse. Se quedan en silencio, solamente mirándose, mientras el agua les llegaba a los pies. Las ventanas de la cocina y el comedor parecían ya verdaderas cascadas. Él apretaba su mano y podía sentir su piel a la perfección. Los chicos llamaban y ellos solo se miraban tomados de las manos. En un momento las olas estallaron contra las ventanas inundando por completo la habitación. Entonces, las estrellas terminaron de difuminarse en el cielo de Lobos. Lentamente, con todo el tiempo del mundo, Héctor se hundió en lo que debieron ser kilómetros y kilómetros de profundidad. A medida que bajaba se sintió a sí mismo difuminarse en infinitas esencias hasta perderse del todo. Pero eso sí, sintiendo siempre esas manos contra las suyas.