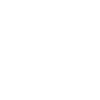3

De joven solía tener un espíritu muy justiciero. De niño sobre todo. Creo que con el tiempo todos vamos entendiendo un poco más cómo funciona la vida, pero perdiendo poco a poco la voluntad para pelear contra sus injusticias. Es como si viviéramos atrapados en una trampa que podría perfectamente describirse de la siguiente manera: nacemos con la voluntad para combatir a todos nuestros enemigos, pero con el desconocimiento absoluto de quiénes son o dónde encontrarlos; esa búsqueda nos lleva tanto tiempo y tanto esfuerzo que en el momento en que realmente llegamos a conocerlos ya no nos quedan fuerzas ni para mirarlos a la cara. Siempre ganan... Pero no se puede caer en pesimismos un miércoles, menos a la madrugada. ¿Qué quedaría para el resto de la semana? ¿Qué quedaría para el pobre domingo depresivo de todas las semanas? Es mejor quedarnos con algunas otras impresiones.
En el pasado, como decía, tenía un espíritu muy confrontativo. No he librado grandes batallas, ninguna muy épica que digamos. Pero he librado muchas. Todas perdidas. Lo cierto es que ya cuando entré al jardín empecé a tener problemas con algunas autoridades, algunos compañeros. Pasaba tanto tiempo en dirección que el día que me encontraron en el patio sujetando a dos compañeros que tenían la cara ensangrentada, no me creyeron que en realidad los estaba separando. Como dije, no he dado grandes peleas. Pero me puteé hasta el hartazgo con los conductores que se paraban sobre la línea peatonal, hasta les bloqueaba el paso con el cambio de semáforo para seguirles gritando. Todas y cada una de las veces que el subte llegaba a una estación terminal me ponía a discutir con todos los hijos de puta que se mandan sin dejarnos bajar primero, llevándonos puesto; los señalaba, los miraba a los ojos. Hablando de miserables injusticias en un subte, un día iba sentado en un vagón bastante cargado. En una estación veo que sube un padre con una nena de alrededor de 6 años. Entonces le hago una seña al padre y me paro para darle el asiento a la nena. Ella viene con el padre, pero inmediatamente es interceptada por una tipa que se sienta en un segundo en el asiento que yo claramente le estaba cediendo a una nena. El padre me agradeció con la mirada llevándose a la niña encogida de hombros a buscar asiento en otro lado. Entonces me quedé parado al lado de esa vieja pensando por qué no le había dicho nada, por qué permití que se saliera con la suya. Y se me ocurrió la idea de que ya que no podía enmendar la acción, por lo menos podía hacerle pasar el peor viaje de su vida a esa forra. Entonces empecé a mirarla fijamente con una cara muy extraña y seria hasta que se dio cuenta. Luego empecé a respirar cada vez más fuerte. Ella me miraba de a ratos sin poder disimular su incomodidad. Cuando se paró para bajarse la seguí con la mirada todo el tiempo, todo el recorrido. Y ella lo sabía.
Pero para recordar algo un poco más alegre quiero hablar de la historia de mi primer gran derrota. Que es exactamente la de mi primer gran batalla.
Estaba cursando los primeros días del primer grado. Todavía no cumplía 6 años y con mi familia nos habíamos mudado recién, por lo que no conocía a nadie en toda la escuela ni siquiera por el barrio. Todos mis compañeros de batalla habían quedado en Solano. Fue en un recreo de esos en los que yo seguía con la mirada a un compañero del que pretendía hacerme amigo que veo como un tonto más grande lo empuja y lo tira al piso. ¡Nadie se mete con mis amigos! [por lo menos entonces…] Fui corriendo con todas mis fuerzas atravesando en diagonal el patio, pero se da cuenta y me esquiva. Yo me choco caigo al piso también. Y entonces empieza a reírse. Y todos los suyos también. Me levanto y corro nuevamente contra él. Debería llevarme una cabeza y media aproximadamente. Debo reconocer que al principio solo me empujaba, no demostraba verdadero interés en pegarme. Pero fue mi insistencia en pelear la que realmente pareció enojarlo, porque me reventó la cara. Y ante la risa general no pude hacer otra cosa que romper en llanto. No podía creer lo que estaba viviendo. No sé si era por las lágrimas, pero no veía a mi amigo en ningún lado. Él no paraba de burlarse mientras yo me abrazaba en el piso llorando y deseando se fueran todos de ahí, que dejen de mirarme. Él se jactaba de lo fácil que me había ganado. Y fue entonces cuando, aún temblando, me levanté y mirándolo fijamente a los ojos hice lo que mi madre me había aconsejado en un momento así: ir directamente a contárselo a la directora. Recuerdo que ella me llevó de la mano al patio mientras yo me secaba las lágrimas. Todavía se regodeaba en su turba cuando lo señalé. Era muy evidente que había sido él. Y no porque yo haya podido encestarle una. Simplemente se notaba. La directora fue derecho a agarrarlo de la oreja. No lo volví a ver por unos cuantos días. Días en los que me enteré que era de quinto año y que lo habían suspendido. Él no volvió a hablarme nunca más. Pero sí pude conocer a algunos compañeros con los que formé el grupo de amigos de mi primaria a partir de esa pelea, de esa derrota. De ese acusamiento.
Cómo extraño toda esa energía. Ese valor. Tal vez justamente el coraje se nutría desde el desconocimiento. En ese momento probablemente lo hubiera pensando dos veces antes de enfrentarlo si hubiera sabido que era de quinto grado. O tal vez no. Pero hoy lamentablemente sí. Entonces cierro mi día pensando en lo necesario que puede resultar rememorar algunas de nuestras peores derrotas para recordar lo que se siente tener a todo tu espíritu peleando al mismo tiempo y dando lo mejor de sí aún sabiendo que pierde por afano.
Solo así, se obtiene el valor para empezar un jueves.
Imagen:
https://sp.depositphotos.com/102786660/stock-photo-two-boys-fighting-in-school.html