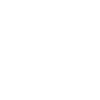5

Habíamos salido temprano del colegio y no nos pareció nada mal ir a dar una vuelta por el centro. Cruzar la vía o tal vez subir el puente y tirarle piedras al tren; patear la peatonal. Mientras volviéramos a casa a la hora de siempre, nuestros padres no levantarían sospechas. Empezamos a hacerlo en séptimo y hasta ahora nadie había reportado problemas. Finalmente nos decidimos por el puente, así que fuimos juntando piedritas en el camino y esperamos a que pasara el tren para arrojárselas. Lo que no calculamos era que éstas fueran a rebotar y caer sobre un grupo de pibes cartoneros que luego empezaron a devolvernos piedras aún mayores. Por suerte nos dieron las piernas para zafar. Nos quedamos un rato en el patio de Norte y poco a poco fuimos perdiendo algunos participantes de la aventura. Algunos porque vivían más lejos y tenían que devolverse para tomar el bondi; otros habían arreglado otros planes. Así que nos quedamos con Diego y Pablo como siempre, hablando boludeces por un rato más. A mí siempre me costó despedirme, tener que cortarla. A ellos se los veía particularmente muy relajados y me resultaba muy difícil decirles que si no me iba en ese preciso momento no iba a llegar a la hora de siempre y mi madre sí se iba a dar cuenta. Dejé pasar un par de minutos más de los necesarios, como de cortesía, para no cortarla tan rápido tampoco. Pero lo terminé planteando. Y como siempre, la empezaron a estirar más y a boludear, y eso hizo que terminaran pasando aún más minutos y que tendría que apurarme mucho en volver. Cuando finalmente los convenzo, bajamos por Humberto Primo. Yo intentaba meterle ritmo a la situación, pero ellos parecían casi arrastrar los pies. No sé si yo estaba sugestionado por sentir que estaba llegando tarde “de la escuela”, pero parecía que lo hicieran a propósito. Al llegar a Yrigoyen nos encontramos con el problema de siempre: es imposible cruzarla desde allí. El puente baja directo y los autos doblan para agarrar la avenida. Y como no hay semáforo, los que ya venían por la avenida o por Humberto Primo también pasan. Por lo que no se detiene el tráfico en ningún momento. Y aunque nos alejáramos, era de todas formas imposible cruzar Yrigoyen a menos que diéramos toda una vuelta. Yo no tenía tanto tiempo.
Entonces se dio la breve, brevísima pausa que necesitaba. Por un instante ningún auto estaba pasando y yo corrí para cruzar en diagonal la avenida dejando atrás a mis amigos. Creía que si seguía caminando a su ritmo iba a llegar mucho más tarde, pero que si me abría por mi cuenta podía caminar rápido o incluso correr si hiciera falta para llegar a casa a tiempo. Lo que tampoco calculé era que el puente fuera tan pronunciado. Apenas me encontraba llegando a mitad de la avenida cuando los gritos de Diego y Pablo me alertan del auto que de pronto apareció en el horizonte bajando a toda velocidad. Yo me apuro con todas mis fuerzas. Pero el auto no llegaba a frenar y para agarrar la avenida tenía que doblar sí o sí o chocaba. Por un instante nos miramos de refilón con el conductor mientras el Fiat me acorralaba contra la calzada durante el trayecto en que se cruzaron virtualmente nuestros rumbos. Él dobló perfectamente sobre Irigoyen, como deslizándose por el aire. Como si su camino estuviese despejado por completo. Por mi parte hice lo mismo, corrí como si nada estuviera a punto de colisionarme en todo momento. Siento que ambos provocamos como un sacudón en el aire, como una ventisca en el momento justo en que pasamos tan peligrosamente cerca el uno del otro. Aproveché el impulso que traía para alejarme tan rápido como pudiera de ahí. Rápido de la mirada de mis amigos que debían estarse riendo. Rápido de aquel conductor al que casi lo hago partícipe de una muerte. Rápido de la posibilidad de morirme que me fue denegada. Rápido hacia mi casa a la que no podía llegar aún más tarde.